Por Martín Ferroni
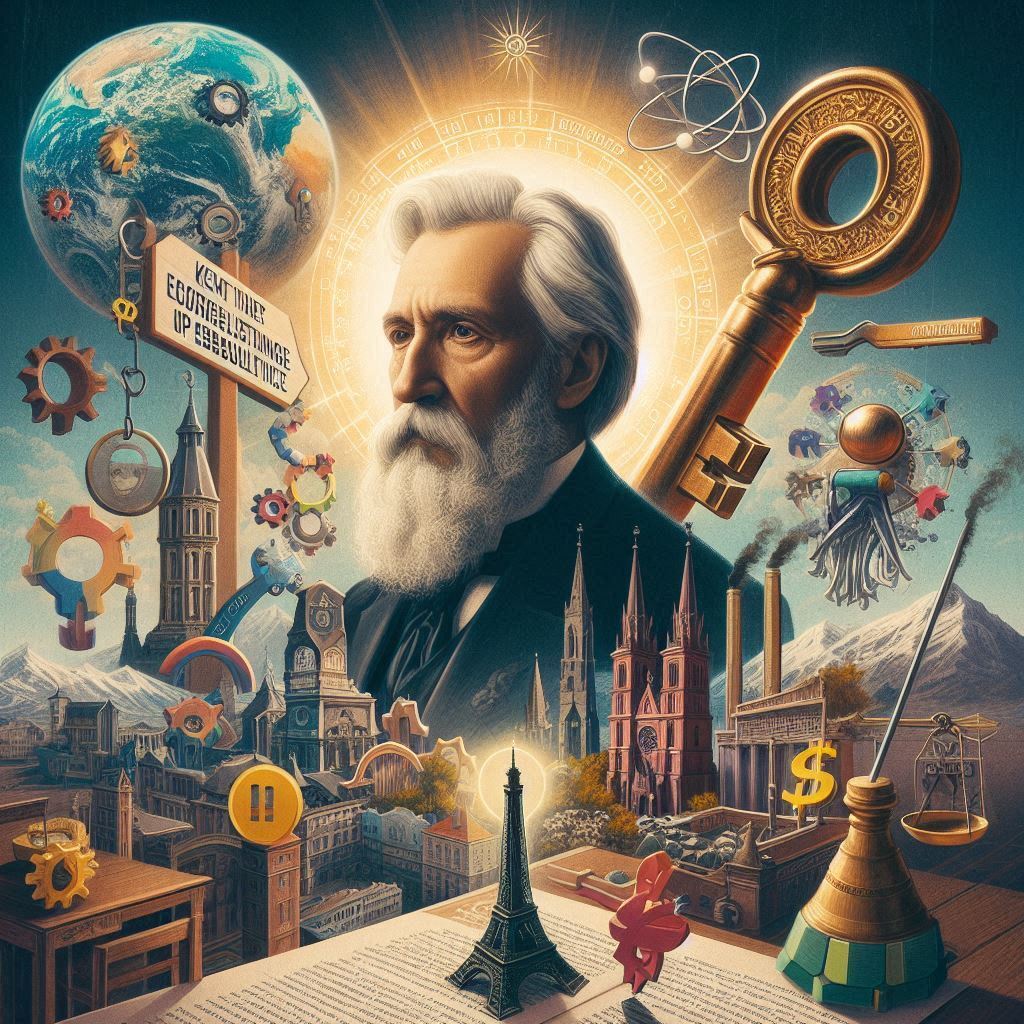
Vistas de acuerdo a su efectividad práctica, las teorías económicas tienen por objeto la acción estatal respecto a la organización de la producción y el consumo sociales. Sobre la base de sus distintas representaciones de la economía capitalista las teorías económicas buscan indicar los modos correctos de esa forma de acción estatal. En este sentido, de existir una teoría económica que representase a la economía capitalista como si ésta produjera espontáneamente la mejor asignación de recursos posibles, como si la mejor acción estatal sobre la organización de la producción y el consumo sociales fuese ninguna acción estatal, la misma sería necesariamente única en su especie. Desafortunadamente, esa teoría no sólo existe hace más de 100 años sino que la excepcional singularidad de la sociedad argentina la ha erigido como forma ideológica de su máxima representación política en la actualidad.
Se trata de la famosa escuela austríaca en economía. De acuerdo a esta, el mercado no necesita ningún tipo de forma positiva de gobierno, de forma que la actividad que busca vehiculizar es meramente negativa: la remoción de trabas al libre funcionamiento del mercado. Mas, en tanto propone una actividad negativa respecto a cualquier tipo de forma estatal de gobierno de la economía, esta supone asimismo una actividad negativa respecto a la teoría económica en su conjunto. El programa político que le corresponde supone la negación práctica de toda teoría económica y, como puro saber, supone la negación de la necesidad del desarrollo de toda teoría económica. En este sentido podemos decir que la teoría austríaca es un límite absoluto para la teoría económica. Ahora bien, frente a esto cabe hacerse la pregunta, ¿cuál es la razón de existir de la teoría austríaca en general? Y luego, ¿de qué necesidad en particular es expresión la teoría austríaca en la Argentina actualmente?
La respuesta a la pregunta por la razón general de existencia de la escuela austríaca necesita partir de reconocer que esta comparte fundamentos teóricos con la escuela neoclásica. Y si, como señala Simon Clarke (1991 [1983]), la economía neoclásica no nace simplemente de la necesidad de profundizar el carácter ideológico de la ciencia económica, mediante el borrado de la escena al trabajo humano como la actividad que produce el valor de las mercancías, sino por la necesidad que el capital tiene de establecer las formas políticas más apropiadas para su incesante valorización, entonces el papel de la teoría austríaca queda claramente establecido, en contraste, como uno puramente ideológico. La naturaleza de este hecho se pone claramente de manifiesto en los fundamentos compartidos y las diferencias entre la economía austríaca y la economía neoclásica.
El punto de partida compartido por las escuelas neoclásica y austríaca es la consideración de que la existencia humana es algo que no necesita ser producido (Iñigo Carrera, 2007 [2021], p. 182), de forma tal que el gasto de la fuerza de trabajo no responde a otro motivo que aumentar el bienestar de los individuos. Esta negación de la necesidad del consumo de medios de vida para el sostenimiento de la vida humana, cabe agregar, es también la negación del fundamento de la lucha de clases. Luego, esta consideración es suplementada con la apreciación de que la posibilidad de sustituir los factores de producción entre sí, sea de manera directa a través de la elección de técnicas o indirecta a través del cambio en la composición del producto, implica que todos los factores pueden ser plenamente empleados de manera simultánea si sus precios son los suficientemente flexibles. El panorama es completado finalmente con la consideración de que la operación simultánea de todos los mercados de bienes/servicios y factores de producción asegura el establecimiento de precios tales que la economía tiende hacia un equilibrio general. Hasta aquí se extienden las coincidencias que consideramos más relevante señalar entre la economía neoclásica y austríaca. Nótese que, si bien más arriba señalamos que el papel representado por la teoría austríaca es esencialmente puramente ideológico, mientras que la teoría neoclásica cumple un papel práctico, el fundamento común de ambas es ideológico. Ambas comparten la fantasía ideológica que parte de abstraer que lo que se organiza a través del mercado es un proceso de metabolismo social, un proceso por el cual la vida humana es socialmente reproducida, para representar a la organización mercantil como una forma a través de la cual el bienestar humano es abstractamente incrementado. En este sentido, el carácter ideológico específico de la economía austríaca puede considerarse como una segunda capa de ideología que constituye un desarrollo particular de aquella fantasía ideológica que comparte con la economía neoclásica. Este punto se hace manifiesto en los contrastes entre ambas teorías.
Las diferencias entre ambas escuelas son manifiestas respecto a la tarea que cada una asigna a la ciencia económica. La economía neoclásica define como tarea fundamental de la teoría económica el avanzar en el conocimiento de todas las determinaciones que limitan la eficiencia de los mercados en condiciones de laissez faire (las fallas de mercado que implican que el equilibrio general no sea absolutamente eficiente), con la finalidad de contribuir al diseño de políticas estatales que permitan corregir, total o parcialmente, estas fuentes de ineficiencia. En este sentido, en línea con lo que señalamos es la razón de ser de la ciencia económica en general, la economía neoclásica adopta el punto de vista del policymaker. Mientras que para la teoría austríaca los fallos de mercado no existen como tales y por ende cualquier intento de intervención estatal para resolverlos sólo puede resultar en una asignación ineficiente de los recursos. En otras palabras, para la economía austríaca el mercado en condición de laissez faire no sólo garantiza que se alcance un equilibrio general, sino también que este sea absolutamente eficiente. Según esta teoría la cuestión sobre la que el estado debe actuar entonces no es el modo en que operan los mercados, sino la ausencia de derechos de propiedad bien especificados que impiden que los mercados existan como tales. La teoría austríaca rechaza así el punto de vista del policymaker. En su lugar, se posiciona a través de sus discusiones con la tradición socialista como guardiana del capital como forma social y, a través de su discusión sobre la importancia de la empresarialidad, como apoyo ideológico de los personificadores del capital individual.
La comprensión de la unidad y la diferencia entre la economía neoclásica y la economía austríaca resulta a nuestro juicio fundamental para dar cuenta de la presencia de la economía austríaca en la política argentina en la actualidad. No obstante, es evidente que las formas ideológicas son elementos de la vida social que no pueden explicarse por sí mismos. Las formas ideológicas son los vehículos ideales a través de los cuales se desarrolla el establecimiento de las formas políticas a través de las cuales se rigen las potencias de la vida social capitalista. En este sentido, el éxito de una ideología por sobre otras sólo puede explicarse como expresión de lo que una sociedad es en un momento determinado, como expresión de esas condiciones que la misma está determinada a regir. En nuestro caso la pregunta es entonces: ¿qué condiciones existieron en Argentina que hicieron que una forma ideológica tan singular como la teoría austríaca tenga la mayor potencia para imponerse? Ahora bien, siendo que la determinación específica de la ideología como forma ideal es el hecho de que la misma vehiculiza un contenido que es distinto del que se representa, consideramos útil tener en cuenta no sólo las condiciones que presentaba la sociedad argentina en el momento que se impuso la ideología austríaca tal como fue apropiada y elaborada discursivamente por Javier Milei y sus seguidores, sino también las políticas que efectivamente se desarrollaron a partir de la asunción como presidente de este último.
No es nuestra intención aquí dar respuesta acabada que considere la unidad de determinaciones en juego en este proceso. No obstante, creemos relevante dar cuenta no sólo de las condiciones que presentaba la sociedad argentina, sino también de la forma particular en que la ideología de la escuela austríaca fue apropiada y elaborada discursivamente por Javier Milei y sus seguidores, y de las políticas que efectivamente se desarrollaron a partir de la asunción como presidente de este último.
Respecto a las condiciones de la economía argentina hacia el final del gobierno de Alberto Fernández destacan la alta inflación, el elevado déficit fiscal, el alto nivel de endeudamiento externo, el bajo nivel de las reservas internacionales, el estancamiento prolongado en la producción de riqueza social y el deterioro sostenido de las condiciones de vida de la clase obrera. Estas condiciones del proceso de acumulación de capital argentino fueron acompañadas por una serie de políticas de asistencia social y un conjunto políticas económicas asociadas a la defensa de la industria nacional sustitutiva (subsidios energéticos, restricciones a la compra de divisas y con ello tipos de cambio múltiples, aranceles y restricciones cuantitativas a las importaciones, regímenes industriales con elevado costo fiscal, etc.), las cuales se mostraron cada vez más distorsionantes respecto a la asignación de recursos. Ese era el contexto económico y político en el cual tuvo lugar el ascenso de Javier Milei, de la mano de su discurso libertario, que finalmente resultó con su victoria en las elecciones presidenciales. En el accionar del gobierno desde que asumió encontramos que este puso en marcha un plan que de manera contradictoria mejoró las condiciones inmediatas de valorización del capital. Por un lado, efectivamente impulsó una serie de medidas que redujeron el gasto público orientado a las formas de (re)producción de la clase obrera que no son inmediatamente necesarias para la producción de plusvalor: reducción en las jubilaciones, el gasto en educación y la asistencia social. Por otro lado, en línea con su discurso antiestatista redujo el empleo y salario públicos. Todas estas políticas sentaron bases contradictorias para la valorización del capital porque al tiempo que redujeron los costos unitarios contrajeron la demanda doméstica. A su vez, se establecieron condiciones impositivas más favorables para la valorización del capital, como el Régimen de incentivos para las grandes inversiones (RIGI) y la reducción del impuesto a los bienes personales. Como es sabido, todas estas medidas fueron acompañadas de una política fuertemente represiva, necesaria frente al rechazo de la orientación política general del gobierno y las medidas concretas que desplegó por parte de un sector de la clase obrera.
Así, la cuestión a dilucidar es: por qué el discurso de Milei basado en la teoría austríaca el que logró capitalizar el descontento de la clase obrera, fundamentado en el deterioro de sus condiciones de reproducción, cuyo resultado práctico es la acelerada profundización de ese deterioro. La respuesta, creemos, se encuentra fundamentalmente en el hecho de que, a diferencia de la teoría neoclásica, la teoría austríaca sostiene que su aplicación implica una transformación cualitativa radical de la sociedad, que consiste en la liberación de las potencias plenas del mercado a partir de la remoción de las trabas que le impone la política. Transformación que es presentada como resultado de una revolución cultural, consistente en la liberación por parte de la mayoría de la sociedad de la cultura anti-ética y corrupta que defiende el evadir la competencia mercantil a partir de la protección y asistencia estatales. Es en esta idea de que la sociedad es arrojada a la competencia sin ningún tipo liberada de cualquier traba estatal donde reside el sentido del dicho que Milei repitió hasta el hartazgo en su campaña: “no vengo a guiar corderos, vengo a despertar leones”. Un mensaje cuya potencia reside en que le indica a los individuos privados que portan por sí mismos la capacidad de prosperar y si no lo logran es únicamente a causa de impedimentos externos.
Pero como es propio de toda ideología, el contenido que vehiculiza es distinto del que en ella se piensa que porta. En este caso, la diferencia tiene una amplitud tan grande que la estructura psíquica del individuo que la sostiene se presenta como cualitativamente diferente. Milei se representa a su programa de gobierno como el vehículo del pleno florecimiento de las potencias de los individuos que componen la sociedad, pero lamentablemente el contenido de su programa ideológico-político es el ser un medio para la destrucción de población obrera sobrante para las necesidad inmediatas del capital. Esa es la razón por la cual se encarga de aclarar que las individualidades que florecerán serán sólo aquellas de los “argentinos de bien”, lo cual es a su vez puede pensarse como el contenido fascista, si bien sumamente difuso, del discurso libertario en Argentina.
Obviamente la complejidad del discurso libertario y el proceso en curso en Argentina en la actualidad exceden el alcance de este texto. Sólo buscó realizar una exposición inicial de su naturaleza, cuya finalidad es, como la de cualquier investigación científica sobre lo político, apuntar a respondernos por la forma que le damos a nuestra acción política. En este sentido, dada la brevedad de esta comunicación cualquier conclusión al respecto no pasará de ser una mera enunciación. Sin embargo el desarrollo realizado indica que de lo que se trata es de la formación de la subjetividad de la clase obrera. El discurso libertario no cayó como un meteorito del cielo en la política argentina. Las condiciones para su aparición y victoria electoral son el producto del modo de desarrollo de la unidad del proceso de vida social en la Argentina. En este sentido, la superación de la ideología austríaca supone también la superación de las formas ideológicas que fueron el suelo sobre el que sembraron su propia derrota en manos de la primera. Tal superación constituiría una transformación del modo en el que la clase obrera resuelve la formación de su propia subjetividad productiva, política y científica, lo cual implica una transformación tanto de las formas materiales, como ideales que hacen, a su formación. Para ese fin resulta fundamental comprender que ninguna acción política inmediata dota de verdadera racionalidad a la vida social a menos que pueda identificarse a sí misma en cuanto forma de gobierno de una relación social general enajenada, el capital, que sólo alcanza plena racionalidad al alcanzar su abolición en otra forma de relación social, el comunismo.
Bibliografía
Clarke, Simon (1991 [1983]). Marx, marginalismo y sociología moderna. Ediciones Dos Cuadrados.
Hayek, Friedrich (1945). “The use of knowledge in society”. The American Economic Review, Vol. XXXV, No. 4.
Hayek, Friedrich (2020 [1988]). La fatal arrogancia. Madrid: Unión Editorial.
Hoppe, Hans-Hermann (1995). “Socialism: A Property or Knowledge Problem?”. The Review of Austrian Economics, Vol. 9, No. 1
Iñigo Carrera, Juan (2007 [2021]). Conocer el capital hoy. Usar críticamente El Capital. Buenos Aires: Imago Mundi.
Marx, Karl (1977 [1872]). El capital. Crítica de la economía política. Tomo I. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.
Von Mises, Ludwig (2012 [1920]). Economic Calculation in the Socialist Commonwealth. Alabama: Ludwig Von Mises Institute.