
La crisis del 2001 puede ser vista de dos maneras muy distintas en relación con el movimiento estudiantil. En el corto plazo de ese año, podemos ver que el 19 y 20 de diciembre no contó con la participación del movimiento estudiantil como tal. Y en el 2001, si bien hubo una exitosa rebelión en marzo contra el ajuste intentado por el efímero ministro de economía López Murphy y cierta participación en la lucha de agosto contra la Ley de Déficit Cero, la tendencia predominante fue el ingreso del activismo estudiantil a organizaciones populares de diverso tipo, más allá de las universidades, si bien hubo experiencias de recuperación de centros de estudiantes y cierto activismo interno.
Por Equipo Editorial
Sin embargo, tomando el ciclo de luchas de comienzo de los ’90s hasta el 2001 y su continuación hasta el 2005, el movimiento estudiantil cobró una relevancia ineludible en la resistencia al neoliberalismo y como espacio de crítica al capitalismo como tal.
La primera mitad de los ’90 fue un lustro de derrotas populares sucesivas y acumulativas ante la ofensiva neoliberal, coronada por la concluyente victoria de Menem el 14 de mayo de 1995. Es cierto que el ritmo de la Reforma del Estado fue amenguado por el santiagueñazo y otras rebeliones provinciales (Chubut, Jujuy, La Rioja, etc.), así como la lucha masiva contra la Ley Federal de Educación dejaba abierta cierta deslegitimación por abajo de las políticas educativas neoliberales, pero con un notorio consenso por arriba hacia las mismas. En todo caso el clima social era más bien de derrota.
En 1995, el Banco Mundial aparecía orientando y empujando políticas educativas de neoliberalismo puro hacia el tercer mundo (ver documento “Lecciones de la experiencia”, por ejemplo), lo que tomaba forma en el mundo universitario en el proyecto de la Ley de Educación Superior. La intervención en educación era uno de los puntos fuertes de la reforma del Estado e implicó la desfinanciación por la provincialización y municipalización de la educación, la baja de los salarios además de que fracturó el sistema educativo. Pero sobre todo, reorientó su funcionamiento,, buscando formas tecnocráticas y competitivas de fin de los derechos laborales docentes y de sometimiento de los contenidos educativos a las necesidades del mercado. Aún así, la universidad, pese a haber sido atravesada por esas lógicas bajo el gobierno del radicalismo y la Franja Morada, fue uno de los lugares de mayor resistencia a los planes de reforma mientras la Argentina de Menem era mostrada como el mayor ejemplo del éxito de las políticas del Consenso de Washington, que la elevarían del tercer mundo hacia el primer mundo en pocos años. El bloque dominante en nuestro país comulgaba plenamente en estas políticas, incluso autoridades universitarias que se autodenominaban anti menemistas y adherían más bien a la UCR y el FrePaSo.
La resistencia estudiantil a la aprobación de la Ley de Educación Superior, no obstante, fue masiva a lo largo de todo el país. La eclosión de variadas formas de democracia directa y acción directa contaron tanto con masividad como con cierta legitimidad social. En ese clima, desde muy masivas asambleas de la Universidad de La Plata, núcleos radicalizados impulsaron “bloquear el Congreso Nacional” como única forma de impedir la aprobación de la citada Ley. El éxito de este bloqueo fue clave para infundir mayor confianza en las propias fuerzas. En la siguiente sesión del Congreso tuvieron que vallar 20 manzanas a la redonda para que los diputados pudieran entrar, aunque no pudieron evitar el escarnio público. El encuentro nacional de estudiantes combativos realizado un mes después en Córdoba mostró a miles de activistas de todo el país discutiendo cómo seguir.
Durante 1996 las autoridades intentaron adaptar los estatutos universitarios a la nueva Ley, en el marco de revueltas que apostaban a tomar las instalaciones para evitar dicha aplicación. Y finalmente los nuevos estatutos debían ser implementados, sometiéndose a la acreditación externa para la reforma de los planes de estudio, incentivos arbitrarios para los profesores, trabas a la democratización de los órganos de cogobierno, cupos de ingreso, etc. Lo único que sí fue borrado de la Ley fue el arancelamiento de los cursos de grado.
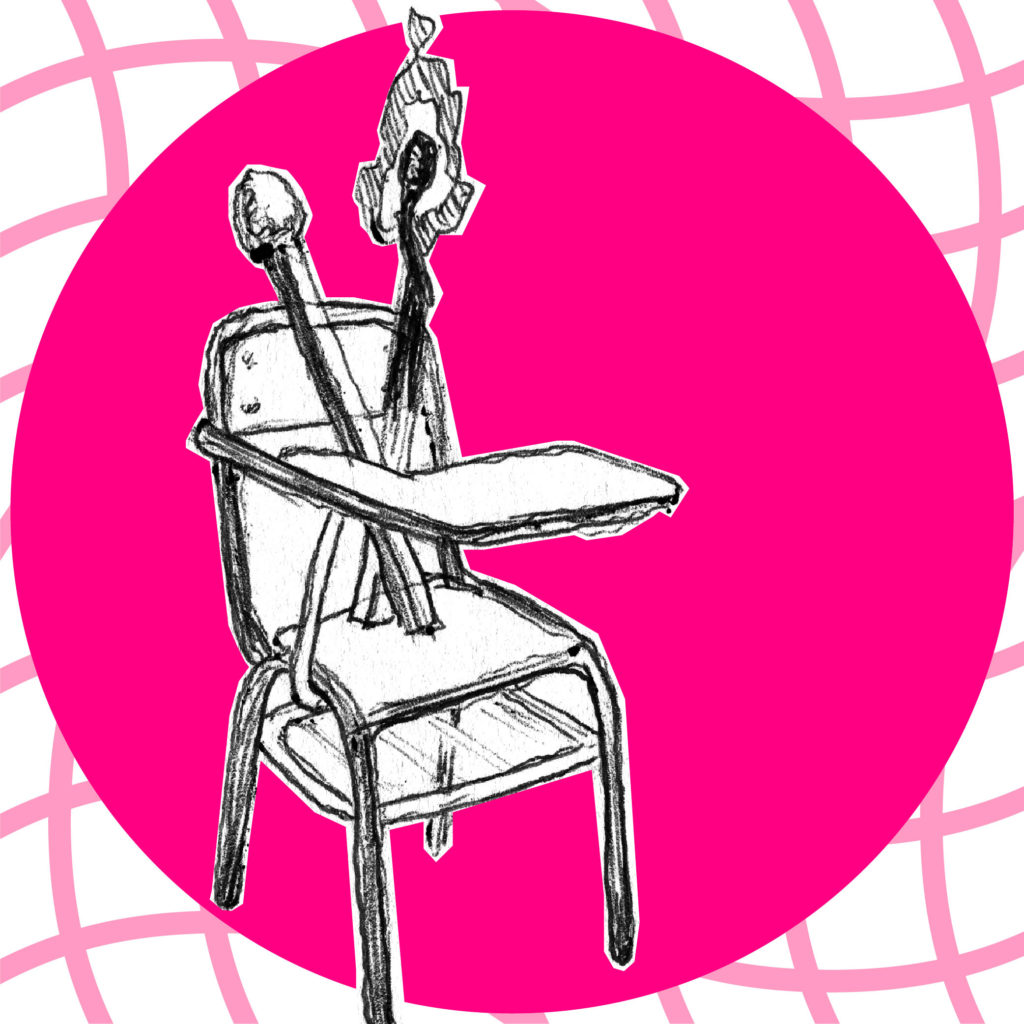
La resistencia estudiantil no menguó en esos años, logrando que la implementación de la Ley fuera muy dispareja a lo largo de las universidades del país. Al mismo tiempo el movimiento estudiantil se sumaba a las huelgas generales contra la reforma laboral y educativa, empezando a articular también en el día a día con sindicatos, agrupaciones barriales, de derechos humanos y el naciente movimiento de desocupados. Y, dato no menor, en el curso de aquellas resistencias y estas nuevas articulaciones crecieron agrupaciones estudiantiles de izquierda, tanto “independientes” como partidarias, a tono con la desnaturalización de la globalización neoliberal, la ruptura de la hegemonía de la resignación, el conformismo y el individualismo. Esta tendencia se verificó durante las luchas contra el -intento de- recorte del presupuesto universitario por Menem en 1999, donde la conducción oficial de la FUA (la alianza entre la Franja Morada, el FrePaSo y el PCR/CEPA) fue superada en las tomas de las facultades más politizadas del país.
A fines de 1999 el triunfo de la Alianza, con gran ascendiente en los sectores medios de donde provenía la mayoría de les estudiantes de las universidades públicas, impactó en el sostenimiento de la conducción de la mayoría de los centros de estudiantes por dicha orientación. Sin embargo, la mayor parte del activismo forjado en ese lustro era mayormente crítico de una Alianza que venía a renovar la convertibilidad, bajando (en teoría) los niveles de corrupción del menemismo.
Tras un duro año 2000, el movimiento estudiantil se levantó como una ráfaga contra el ajuste de López Murphy en marzo del 2001. Ese año el movimiento estudiantil llevaba su eje de la universidad a la discusión de cómo enfrentar y salir de la crisis de la sociedad en general. Centenares de activistas estudiantiles se insertaban en diversos movimientos y organizaciones populares más allá de la universidad, incluyendo el movimiento piquetero.
Pero hay que señalar que el movimiento estudiantil como tal no participó del Congreso piquetero de la matanza de julio del 2001 o de otras coordinaciones relevantes, ni tampoco de las jornadas del 19 y 20 de diciembre.
El triunfo en la FUBA, en la semana siguiente a aquellas jornadas, por parte de un frente que iba del TNT de Kicillof y otras agrupaciones independientes de izquierda (en realidad el ala moderada de dichos independientes) a Venceremos/Patria Libre y al PO como pata sí más de izquierda, aparecía como la coronación de dicho proceso en una “FUBA piquetera”. Pero atención, la creciente politización del movimiento estudiantil se expresaba electoralmente, aunque los centros de estudiantes no se habían democratizado ni incorporado las prácticas de democracia directa ejercidas en la segunda mitad de los noventa.
El 2002 comenzó con una salida aún mayor del activismo estudiantil hacia las recién formadas asambleas barriales y las organizaciones populares en general. Un caso particular se dio en la carrera de Sociología de la UBA, donde un núcleo del activismo independiente de izquierda más radicalizado (El Viejo Topo/SPQ?) logró acumular en la praxis las mejores lecciones de las luchas de esos años:la disputa por una producción de conocimiento crítico, el enfoque de coproducción en la llamada extensión universitaria, la superación de la lógica jerárquica de claustros/estamentos, la pedagogía crítica, entre otras. El planteo de democratizar la carrera tendiendo a abolir las jerarquías de claustro por medio de una asamblea y una comisión horizontal,abierta y permanente que consolide un cambio de la estructura del plan de estudios y las prácticas en general de la carrera, arraigó masivamente en el estudiantado y logró conformar una fuerza social junto a docentes para renovar radicalmente dicho ámbito universitario..
Si bien Sociología logró ser intervenida por el rectorado y el decanato, el movimiento por la democratización se expandió tanto a otras carreras y facultades del país, como a una importante renovación de los centros de estudiantes, durante los siguientes cuatro años. De esa manera cuando la ola popular empezaba a bajar en empresas recuperadas, movimiento piquetero y asambleas barriales, el movimiento estudiantil se mantuvo con iniciativa en esos años.
Aunquese puede hablar de un fortalecimiento de las agrupaciones de estudiantiles de izquierda en general, hay que enfatizar que aquel empuje a la democratización fue retomado y llevado a un mayor nivel por el FER (Frente Estudiantil de la Resistencia, en el que convivían productivamente en esos años múltiples tendencias político-académicas de nueva izquierda) de la Universidad del Comahue, con la iniciativa de tomar la universidad para frenar el ingreso de la CONEAU a sus carreras. Esa toma victoriosa en noviembre del 2004, además de defender las carreras, permitió una activación de los debates y un ejercicio democrático del poder que devino en un gran empuje del movimiento por la democratización a todo el país en 2005. No obstante, la realización de dos grandes encuentros nacionales estudiantiles, se vieron frustrados por la actitud de buena parte de la izquierda partidaria que intentó copar dichos encuentros, despreocupándose de (o bien boicoteando) la construcción de un movimiento estudiantil nacional con este contenido.La frustración de aquellos encuentros impidió la conformación de un movimiento nacional de masas por la democratización universitaria, lo que derivó en luchas fragmentadas en las universidades del país tras esa bandera. Y, finalmente, en un desgaste e impotencia de ese movimiento, aunque en algunas universidades se obtuvieron conquistas parciales como el claustro único docente y cátedras críticas. Así, en el movimiento estudiantil se dio un proceso parecido a nivel nacional, pero más rápido: primero un movimiento por abajo con carácter autoorganizado y combativo; después, una institucionalización en agrupaciones y participación electoral, que derivó en un vaciamiento y luego en una derechización. Un balance más profundo de este proceso queda pendiente.

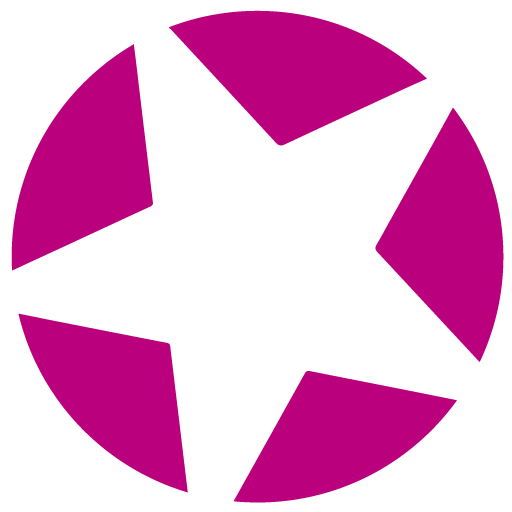
Colectivo Editorial
www.corrientemarabunta.org | facebook/MarabuntaArg | instagram/marabunta.arg | twitter/marabuntaarg
Equipo editorial. Marabunta